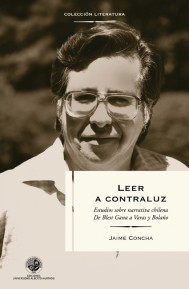
Estas
palabras responden a una doble motivación. Por un lado, se me ha pedido
que
diga algo relacionado con la publicación, por parte de la editorial de esta
Universidad,
de mi libro Leer a contraluz; por otro, que me dirija a estudiantes en
el
momento
en que empiezan un nuevo año académico. Aunque lo intentaré, no sé si me
va a
ser posible conjugar ambos propósitos. Obviamente, en la medida en que lo
primero
ha sido parte de mi vida profesional, se supone que alguna consciencia debo
tener
de lo que he hecho a través de varias décadas; en cambio, lo segundo, sin la
comunicación
bilateral y la reciprocidad del diálogo, determina una relación asimétrica
entre
profesor y alumnos y –digámoslo ya– de viejo a jóvenes. (Aquí aprovecho de
recordar
a mi buen amigo Alfredo Barría, profesor como yo y crítico de cine en el diario
El
Sur, de Concepción, quien falleciera años atrás. Le irritaba sobremanera
que se
hablara
de “ la tercera edad” que, como todas las modas, incluso la de eufemismos
institucionales
bien intencionados, llegaba a Chile hacia el fin de siglo. – !Qué es eso
de la
“tercera edad”!, - solía decir; y no era una pregunta, sino una fuerte
exclamación.
Cuando
entraba al cine, y ante el asombro del boletero o de la boletera, pedía una
entrada
de viejo. Siempre he pensado –tal vez sea un error de juicio– que había algo
particularmente
hispánico en él, de llamar al pan pan y al vino vino; cosa que contrasta
con
nuestra inhibición nacional, nuestras múltiples tretas psicológicas para no
llamar
nunca
a las cosas por su nombre. Yo, para mejorar el ambiente y embromarlo un poco,
le
decía que en el fondo la vejez era solo una especie de transjuventud. Me
respondía
con
un ex abrupto que no puedo reproducir aquí. En todo caso, su actitud me pareció
siempre
una sana reacción en nuestro medio).
Por
el tiempo en que me ha tocado vivir, soy alguien (evito términos como sujeto,
individuo,
persona u hombre, que me parecen en exceso connotados, cuando no
altisonantes)
de la segunda mitad del siglo veinte (1). Quiero decir que mi educación,
mi
comprensión del mundo y de la historia, lo que constituyó y constituye mi “presente”
o mi
actualidad, pertenecen a ese horizonte y a esa época. Filius temporis,
me parece,
más
que del lugar. Claro, jamás pude prever que me iba a tocar también, de refilón,
ser
posmoderno,
pero, bueno, nadie es perfecto, no? …
En
una oportunidad, se suscitó en San Diego, a altas horas de la noche (como no
habría
dejado de decir “nuestro” poeta Parra), una discusión entre estudiantes
graduados
y colegas acerca de por qué nos habíamos dedicado a enseñar literatura.
Las
respuestas no fueron muy claras, debido tal vez a las circunstancias, y, a lo
que
recuerdo,
tampoco muy interesantes. Me acuerdo, sí, de la mía, que pecaba de llaneza
entre
tanta respuesta sofisticada y en gran parte ideologizada: “porque siempre me ha
gustado
leer”, creo que dije. No estoy muy convencido de que eso resuelva el problema
de un
destino laboral o de una actividad de por vida, pero sí siempre he sentido una
real
continuidad entre el interés por la lectura y mi gusto por estudiar y comentar
textos
literarios.
Leer es una actividad de ojos y de manos (supongo que también interviene el
cerebro)
en que la substancia irreal del libro lo irrealiza a uno como lector, para
devolverlo
en mejores condiciones a la comprensión de la realidad, la que tiene que ver
con
las cosas y los seres humanos. De hecho, según saben los oftalmólogos y los
especialistas
del cerebro, el ojo es cerebro, es simplemente cerebro a la luz del día,
algo
así como el balcón en que este se aventura fuera de su casco craneal y la
ventana
con
que se asoma al mundo. Cuando uno lleva anteojos, por lo demás, el símil
resulta
literal.
A veces me tendía largamente en el salón de mi casa (living se dice
ahora,
como
si todas las demás piezas de la casa fueran dying rooms), para sumirme
en las
novelas
de Blest Gana, reeditadas en esos días por Zig-Zag: Martín Rivas, Durante
la
Reconquista,
El Loco Estero, etc. La que más me encantó y me sigue pareciendo
inolvidable
(la releo a menudo) es El Ideal de un Calavera. ¿Por qué? No lo sé en
absoluto.
Tal vez mi debilidad por esa obra derive de la muerte y ejecución de Portales
que
allí conocí por primera vez, y que dejaba una mancha sangrienta en el origen de
nuestro
destino histórico como país. Después sabría que esta era apenas una más
entre
las muchas “ lindezas” de nuestra historia más temprana; había sido precedida
por
el fusilamiento de los Carrera, el asesinato de Manuel Rodríguez, y paro de
contar.
La
nación nacía fracturada, envuelta en los pañales de la traición. De Mendoza a
Til Til,
de
Til Til a Quillota y El Barón, la patria se fundaba, no en padres de la patria,
sino en
tres
parricidios mayores. Esto, en uno de los países más tranquilos y pacíficos del
continente.
“Old things cast long shadows, Madam”, dice Hércules Poirot a una de sus
interlocutoras,
hablando de la estela sombría que dejan los crímenes familiares o
políticos
(2). En relación con la novela de la Independencia , me acuerdo igualmente de
que
la edición Zig-Zag me jugó una mala pasada en esa ocasión, porque faltaban en
ella
uno o dos cuadernillos. Quedé sin enterarme de lo que ahí ocurría hasta mucho
después.
El hecho de imaginar, o tratar de reconstruir lo que podría llenar ese vacío,
me
acercaba a la experiencia de la obra como un todo, como un flujo articulado y
plasmado
de peripecias ficticias. En relación con esto –y esto entronca ya con un
primer
contacto con la forma artística– recuerdo vívidamente, mucho más tarde, estar
en
una litera del Hogar Universitario de la Universidad de Concepción, leyendo Crimen
y
castigo. Abajo había un estudiante alemán, más maduro, becado por su
Universidad
de Karlsruhe
para estudiar Anatomía Patológica con una de las lumbreras que
enseñaban
esa especialidad en la Escuela
de Medicina. Se quejaba de que yo no
apagaba
la luz a tiempo y me quedaba leyendo hasta muy tarde. Yo, en principio, había
tratado
de acatar la admonición, en beneficio de una buena vecindad y de la
coexistencia
pacífica internacional. Pero esa vez Dostoiesvki me ganó. Estaba tan
absorto,
que de pronto descubrí que lo que me interesaba no era solo la corriente de la
acción,
sino a la vez el modo, el orden, la forma en que la presentaba el autor. Hoy
diríamos
su composición. Experiencia del mundo vivido y experiencia de la forma
artística
resultaban ser una y la misma cosa. Este “hallazgo” de 1957 no fue una
iluminación
mística ni una experiencia religiosa, !qué va!, pero me sirvió muchísimo
para
mi trabajo profesional posterior. La experiencia artística no es solo
experiencia
cultural,
se lo ha dicho mil veces; su apreciación es parte del gusto adquirido y no del
natural,
como planteó Montesquieu en su precioso tratadito, donde lo deriva –muy a la
manera
del siglo xviii– de prejuicios e instituciones (3). Es al mismo tiempo, y sobre
todo,
experiencia de forma, sin la cual resulta imposible decir una mínima cosa con
sentido
en torno a la obra literaria. De ahí la necesidad de parámetros o de marcos
teóricos
para su comprensión.
El
desarrollo biográfico y psicológico de “alguien” se da siempre en un contexto.
Estas
circunstancias de que hablaba Ortega (un filósofo que es mucho más que su
falsa
imagen de torero intelectual con que a menudo se lo descarta o se lo condena)
son
muchas, desde luego. Me voy a referir ahora solo a dos: el barrio y el colegio.
Yo no
sé cúanto queda hoy, o cuánto ha desaparecido, del marco material y
colectivo
del barrio. Excluyo los barrios elegantes, que son la antítesis de lo que tengo
en
mente y de lo que fue mi ambiente en la niñez. El mío fue un espacio periférico
de
una
ciudad provincial y provinciana, mojada por las aguas de todas las nubes del
mundo,
que daban a esos cielos del sur un dramatismo impresionante. Estaba situado
entre
un brazo secundario del río Valdivia, frente al Islote de una fábrica de
cerveza, y
lo
que se solía llamar la “Vega”, tal vez porque era un llano que se inundaba con
frecuencia
y que comunicaba con los cerros de Huachocopihue. Valdivia,
Huachocopihue:
toda nuestra historia está ya en esa onomástica, de coexistencia tensa
entre
el nombre del fundador y la lengua de los vencidos. El barrio mismo, sin
embargo,
tenía
una onomástica gloriosa, triunfalista, de victoria patrótica: Miraflores,
Chorrillos,
más
tarde se crearía la población Arica; a ellos confluía la calle del General
Lagos,
sinuosa
ballesta que seguía el curso ondulante del río, su lenta alga verde. En ese
barrio
uno podía darse todos los días un baño fresco de realidad. Mis amigos de
infancia
fueron el Huaso Pineda, que pasaba casi siempre encarcelado, según él decía,
“por
las fallas y el trato injusto de la
Justicia ” (me consta que no conocía el Sermón de
un
entrevero, como un gaucho de los mejores, cortapluma en ristre, la chaqueta
enrollada
en su antebrazo izquierdo; el Panino, ángel blanco con su delantal de saco
harinero,
trabajador en el almacén de la esquina, cargando y descargando bultos desde
las
primeras horas del día hasta que el sol se apagaba; el Flaco Vidrio, alemán
pobre
emigrado
en entreguerras al que llamábamos así por su apellido Wiederhold,
impronunciable
para nosotros… Ahí están, los veo como si fuera ayer, fantasmas que
recorren
y recurren en mi mente. Los focos y los temas de sociabilidad eran el fútbol,
por
supuesto; el ir a nadar al río, con su virtual mitología: la “manta”, por
ejemplo,
animal
fantástico que de pronto arrastraba a sus víctimas de un modo misterioso y que,
ignominiosamente,
noto que falta en los bestiarios compilados por Maese Borges; la
Compañía
de Bomberos, en la cual casi todos mis compañeros actuaban como
voluntarios.
Yo era la bochornosa excepción. Mi apologia pro vita mea en este punto
sería
que no era por miedo al fuego, sino más bien por culpa del agua.
Del
otro contexto, el del colegio, parece más normal hablar en esta oportunidad.
Por
razones
que nunca he querido indagar, mis parientes me matricularon en un colegio
particular,
religioso, el Instituto Salesiano. Shame on me! Ustedes conocen la
pedagogía
salesiana, que en último término deriva de la gran contribución educativa
hecha
por los jesuitas, pero que a ella unía la espiritualidad de Francisco de Sales
y la
experiencia
laboral de Don Bosco en el norte de Italia, en el Turín de la industrialización
posterior a la
Independencia (4). El fin de semana era el tiempo del
Oratorio Festivo, donde se atendía a niños pobres de la zona, pero donde se
exhibía también un cine tan
variado
como el de Tarzán y de Parsifal –esta, un rollo wagneriano que no terminaba
nunca,
pero que al parecer se considera una pieza importante dentro del repertorio
expresionista
alemán. Durante la semana, tenían lugar las clases para los alumnos de
la
clase media o de la clase media baja, como yo, o de algunos hijos de
agricultores de
la
región, casi todos de origen extranjero y de una situación económica mediana,
hasta
donde
puedo juzgar hoy. Compañeros provenientes de la burguesía tuve muy pocos,
tres
o cuatro pertenecientes a familias profesionales de farmacéuticos, médicos o
dentistas.
Para mí eso tuvo la enorme ventaja de que me prestaban libros que sus
padres
compraban minuciosamente y que (creo) minuciosamente dejaban de leer. Así
llegaron
a mis manos, en el precioso papel biblia de las ediciones Aguilar, las Obras
completas
de Wilde, los dos volúmenes de Maupassant, los tres de Blasco Ibáñez, de
entre
los que recuerdo (5). Los profesores eran en su abrumadora mayoría
extranjeros,
europeos para ser exacto. Tiempo después supe que existía una pugna
larvada
entre nacionales e italianos, ya que estos ocupaban –de hecho
monopolizaban–
los cargos principales de dirección. Ya se lo ve: las guerras de
emancipación,
entre nosotros, tienen siempre la misma motivación. Supongo que la
Orden
conquistó su independencia porque hemos visto, en los tiempos más difíciles del
país,
a un salesiano de excepción ocupar el más alto cargo en la Iglesia Católica.
Me
refiero,
por supuesto, al cardenal Raúl Silva Henríquez, héroe sin duda en los tiempos
de
dictadura. Cuando yo estudiaba, había de todo: un cura turinés, que nos
enseñaba
un
francés de maravilla. El librito de iniciación en la lengua incluía “L’hippopotame
impoli”
(“El hipopótamo mal educado”), porque bostezaba ampliamente en el zoológico,
sin
cubrirse las fauces, como rezaban las buenas reglas de urbanidad; “Un savant
distrait”
(“Un sabio distraído”), en que el matemático y físico Ampère corría tras una
carroza
en movimiento, resolviendo ecuaciones; y mi favorito, por cierto, era “Une
branche
de lilas” (“Un ramo de lilas”), cuento sentimental como los que encontraría y
analizaría
más tarde en D’Halmar. Había un capellán fascista que había servido en las
tropas
de Mussolini y que nos contaba, con lágrimas en los ojos, la muerte del
dictador
y de
su amante, Claretta Petacci. Según él, su día más feliz fue cuando escuchó por
la
radio la noticia de que “La
Germania a attaccato la Russia ”. Debo reconocer, en aras
de la
ecuanimidad, que era un muy buen tipo, que me enseñó a fondo y al dedillo la
historia
romana y, entre otros libros, me hizo leer por primera vez, en italiano, Le
mie
prigioni,
de Silvio Pellico, un libro al que le tengo gran simpatía y que admiro por su
ferviente
patriotismo romántico antiaustríaco; pero, claro, no me habría gustado
toparme
con él (con el capellán ese) en Roma o en otro lugar de la Bota … No cruzaba
palabra
con un cura francés; entre ellos parecía existir honda animadversión. El
francés
sufría
de constantes y agudas jaquecas. “ Krieg-gefangene, chico”, decía el fascista,
aludiendo
a su condición de prisionero de guerra. Había pasado en el stalag tres
años.
De
todos ellos, sin embargo, al que que más le debo es al padre Juan Bautista
Olave,
que
venía de Punta Arenas y era un abierto peronista. Tenía la costumbre de
insultarnos
cordialmente; era su forma amistosa de comunicarse con nosotros y
estimularnos
a estudiar. Cuando murió Eva Perón, leyó en público, en una velada
teatral
del colegio, un soneto a su memoria que acababa de escribir; lo recorté del
diario
local y por algún tiempo lo conservé. Lo recuerdo en parte: “Hoy la Parca feroz
con ruda
mano / segó una vida en flor de gracias plena;/ mas nos conforta que cayó en
la
arena / con fe en su Dios y con valor romano. /El duro golpe que al país
hermano /
hirió
sin compasión, nos enajena…”, etc. Pocos días después, en una composición
requerida
en clase y un poco en plan adulatorio, escribí que me había gustado mucho
“el
discurso del profesor”. –No es discurso, idiota; es un soneto– me espetó coram
populo.
Aprendí dos cosas útiles: que no hay que ponerse en plan de “chupamedias” y
que
era importante distinguir rigurosamente los géneros literarios. No era una mala
lección,
al fin de cuentas.
Entre
los dos contextos mencionados había a todas luces un nexo de exclusión. El
colegio
me deportaba del barrio, en este yo era un exilado de aquel. Cuando por las
mañanas
me desplazaba de un espacio al otro tenía que cruzar una frontera social,
material,
arquitectónica, cultural, hasta lingüística. No se hablaba igual ahí que allá.
En
uno
la jerga común era popular, a veces con viejas palabras de ancestro campesino;
en
el
otro, era la jerga estudiantil, con un cuasi-voseo que no era el mismo que se
practicaba
en el barrio. Incluso los pocos términos de mapudungún que circulaban
tenían
en cada uno una función distinta. En el barrio decíamos hualle, cherpén: eran
voces
de uso concreto, que designaban cosas. En el otro se trataba más bien de un
tesoro
de palabras preciosas y lejanas. “Ñalai cullín”, me dijo un día un compañero de
curso
que vivía cerca de una comunidad. “ Ñalai cullín: nada de plata”: lo guardé como
moneda
preciosa, yo que justamente carecía casi siempre de dinero. Eran palabras
para
atesorar en la memoria.
Esta
tensión constante, en la que acechaba la escisión (no se cruza impunemente,
por
diez o doce años, entre mundos antitéticos) era también dehiscencia, apertura
al
mundo,
maduración quizás. A la postre, el contraste ayudaba a abrir los ojos, a mirar
mejor
las estructuras del pacto social entre chilenos. Por un lado, los que poseían,
si
no
todo, por lo menos lo suficiente, a veces con afluencia; en el otro, los que
subvivían
y se
sacaban el lomo trabajando para ganar un mal pan. En suma, en una parte los que
podían
vivir de verdad, mientras en el otro se negaba de plano y desde la partida toda
posibilidad
de vida real, digna, a la medida del ser humano. A unos la dicha; para
otros,
el pan cotidiano de la angustia. Vistos a la distancia y con perspectiva
crítica, los
compañeros
de barrio mencionados, sin perder su singularidad de carne y hueso,
resultaban
emblemáticos de las regiones del sistema social, convirtiéndose en figuras
de su
constitución. En el orden en que los nombré serían el Derecho y su doble
negación
de delincuencia e injusticia, siempre dos caras de lo mismo; el gesto de
violencia
y de agresión, en defensa de sí mismo; el trabajo, la explotación y el nivel de
lo
económico; finalmente, la condición de meteco y de extranjero del inmigrante
obligado
a dejar su tierra. Nadie expresó mejor esto último que el gran periodista
polaco,
Ryszard Kapuscinski: “No se puede vivir en una atmósfera de marginalización,
desprecio,
sentido de inferioridad, pues se tiene la necesidad de identidad, de
identificación,
que, a su vez, es difícil en un mundo que fuerza a la migración como
consecuencia
de la desigualdad” (6). Mi paraíso era entonces artificial, como todos los
paraísos.
En “mi” paraíso, por lo tanto, estaba el infierno de los condenados a prisión,
a
sobrevivir
apenas, a un trabajo desgastante y embrutecedor de por vida, o al
desarraigo
y al exilio. Para usar una terminología que hoy se emplea más y más, la
experiencia
de ellos era una experiencia en la carne (7); la mía era simplemente una
experiencia
personal que me situaba en el limbo. Sin perder su identidad, en sus
destinos
concretos estaban allí los personajes de Lillo, de Manuel Rojas y de Droguett.
En la Universidad de
Concepción, a la que llegué en 1956, enseñaba una trinidad
magnífica:
Gonzalo Rojas, que impartía Composición y Teoría Literaria; Alfredo
Lefebvre,
hispanista perspicaz, excelente intérprete de poesía; y Juan Loveluck, que
era
la joven eminencia en ascenso y que trataba a sus alumnos con la más amistosa
generosidad.
El cuarto y quinto vértices de esta trinidad (sabemos que la aritmética de
Gramática,
y Gastón von dem Bussche, quien fuera uno de los primeros en inaugurar el
estudio
moderno de la poesía mistraliana y que, en conferencias libres, nos dio una
estupenda
introducción al teatro norteamericano: el de O’Neill, de Miller, de Anderson y el
naciente de Albee. En el grupo de amigos y compañeros de Universidad, ya
mencioné
a uno; tendría que agregar a Juan Gabriel Araya, a quien dediqué Leer a
contraluz,
y que hoy sigue enseñando en Chillán, donde reina como un pachá; el poeta
Ramón
Riquleme, hoy en Quinchamalí; y Jaime Giordano, a quien ustedes conocen
posiblemente
a través de su poesía y, con seguridad, por sus sobresalientes
contribuciones
críticas. Personalmente, un poco desengañado cierto tiempo de los
estudios
literarios, seguí cursos sistemáticos de filosofía, en los que tuve la suerte
de
tener
como profesores a don Enzo Mella, en Antigua y Medieval, y a Roberto Torretti y
Carla
Cordua, en filosofía moderna y contemporánea, respectivamente. Sus lecciones
sobre
Descartes, Kant, Dilthey, Nietzsche me han sido fundamentales en mi reflexión y
en mi
carrera académica. En realidad, “alguien” es nadie (esto es parte de su raíz),
si
es
que no llega a ser hechura de los profes, como ustedes dicen, y más que nada de
sus
propios compañeros. Yo tuve suerte en uno y otro caso.
La
década de los sesenta nos cogió a todos en un torbellino colectivo, histórico y
político
a la vez. Empecé mi carrera universitaria en ese paisaje turbulento y caótico.
En la Universidad Austral ,
en Valdivia, donde inicié mi trabajo académico, tuve que
enseñar,
además de literatura chilena colonial y literatura hispanoamericana,
Introducción
a la Filosofía
y Filosofía de la
Educación. Yo , nada menos, que odiaba
todo
lo relacionado con cuestiones de pedagogía. El decano, Eleazar Huerta, exilado
socialista
español y practicante de la
Estilística en nuestro país, supo que yo había
estudiado
filosofía: no pude negarme a su petición. A pesar de las clases de Torretti y
de
otros, el pánico que me sobrecogió ante tal eventualidad fue levemente
siniestro.
Pero
ahí aprendí que el pánico es un gran pedagogo. En historia de la educación, me
fui a
la cochiguagua, porque elegí obras que conocía relativamente bien: la República y
el Emilio,
que incluye esa joya que es la “ Confesión de un vicario saboyano”. Di clases
sobre
el segundo libro de la Física
aristotélica, lo cual, juzgo ahora, era una perfecta
irresponsabilidad
de mi parte, y me metí a fondo en las Meditaciones metafísicas
cartesianas.
Nunca pude resolver lo del “genio maligno”. Esa figura cartesiana, que
extrema
y exacerba la duda de los sentidos haciéndola metafísica, siempre me
obsesionó.
Me daba cuenta de que era algo muy especial inventado por Descartes,
muy
diferente a un dáimon antiguo o a los demonios cristianos, que en
general son
gente
bien católica, ya que tienen que proteger la ortodoxia que los alberga. El “genio
maligno”
era muy distinto, una criatura intelectual única, que llegaba a equipararse al
Dios
de veracidad postulado después en el “orden de las razones” del mismo autor.
Hace
poco, leyendo una notable monografía de Lefort, di con lo que probablemente
está
cerca de la verdad. Según este discípulo de Merleau-Ponty, el “genio maligno”
provendría
de la temprana recepción del maquiavelismo y sería un eco del
pensamiento
del secretario del cancillería florentina. Puede que la idea de Lefort no
genere
convicción ni unanimidad; a mí me parece estupenda esta incrustación
maquiavélica
en el fundador de nuestra modernidad filosófica (8). Poco después,
cuando
llegó a hacerse cargo de la
Rectoría de la
Universidad , colaboré con Félix
Martínez
en un curso de Introducción a la filosofía. Él explicaba La rebelión de las
masas
por un semestre; a lo largo del siguiente, yo comentaba los Manuscritos
económico-filosóficos.
Creo que fue una de las primeras veces que Marx entraba en la
Universidad.
Eran clases horribles, que había que dar por micrófono, pues se trataba
de
alrededor de 100 y más alumnos. Este Marx microfónico por supuesto no fue muy
del
gusto de los agricultores de la zona y de los estudiantes de Agronomía y de
Ingeniería
Forestal que debían tomar el curso como requisito obligatorio. Las protestas
se
dejaron oír y llegaron hasta el diario local. Este clima que entonces me
pareció una
simple
e inocente discrepancia ideológica, se haría diez años después, con el golpe
militar,
saña y furia contra varios de los profesores de esa Universidad. Hay aquí más
de un
testigo directo de la cacería de brujas desatada en 1973; debido a ella, pasó
varias
semanas encarcelado Guillermo Araya, uno de los lingüistas destacados que ha
producido
el país.
Una
de las cosas enriquecedoras que me deparó el período de la Unidad Popular
fue
mi trabajo en Quimantú, la
Editorial del Estado que publicó libros en gran escala, a
precios
muy razonables. Junto a Floridor Pérez, a Luis Iñigo Madrigal, y a Luis
Domínguez
y Alfonso Calderón (estos dos últimos, que en paz descansen),
colaboramos
en la edición de muchos volúmenes de literatura chilena y extranjera. Hijo
de
ladrón, por ejemplo, apareció en “Quimantú para todos”, alcanzando una
cifra record
de
100 mil ó 150 mil ejemplares, ya no recuerdo. ¡Quién lo hubiera dicho! En
discusiones
previas, pensábamos que era un libro difícil de roer debido a sus
características
técnicas. Nos equivocábamos de plano. La respuesta del público fue
extensa
y sostenida. La sección estaba a cargo de Joaquín Gutiérrez, costarricense
avecindado
en Chile, que con paciencia infinita y un savoir faire no menor trataba
de
navegar
en las procelosas aguas y escollos que le tendía nuestro inveterado
divisionismo
nacional. Vi de cerca en esas actividades, en el local de Bellavista, al
periodista
Guillerno Gálvez y al editor Carmelo Soria, ambos asesinados por la
dictadura…
–¡perdón!, por el régimen militar– en 1976. Se los consigna en el Informe
Rettig.
Curiosamente,
mis primeros trabajos universitarios no tuvieron que ver con la
narrativa
nacional. Estaban dedicados a la poesía, que me interesaba más en ese
tiempo,
y a algunos narradores rioplatenses: el argentino Eduardo Mallea, cuyo
prestigio
internacional por esos años puede comprobarse, por ejemplo, gracias al
epígrafe
de El cielo protector, la novela de Paul Bowles (1949), y el uruguayo
Juan
Carlos
Onetti, cuya obra me habría de ocupar continuamente (9). Fue hacia fines de los
sesenta,
a mi vuelta de Europa, cuando empecé a trabajar en serio sobre la novela y el
cuento
chilenos. No era algo nuevo: Latcham en vena positivista, Cedomil Goic con
orientación
fenomenológica y orteguiana ya habían empezado a desbrozar el terreno. Y
no
habría que olvidar los espléndios artículos críticos que Yerko Moretic
publicaba
regularmente
en el diario El Siglo. Hoy mismo continúan esa tradición Leonidas
Morales
y Grínor Rojo, entre no pocos otros. La crítica literaria chilena no es cosa
individual,
sino tarea de grupo, colectiva, aun cuando no haya a veces intercambio
mutuo.
Su común denominador es la pasión por el trabajo intelectual. A mí, los
escritores
chilenos me eran bastantes familares, porque desde el colegio había tragado
lo
mejor y lo peor de lo publicado desde comienzos de siglo (la narrativa del
siglo xix,
salvo
los mayores, la sigo ignorando). Una literatura se hace así, con lo bueno y con
lo
malo,
con cimas y con simas, que la crítica y la historiografía irán deslindando
gradualmente.
Todo es parte de un mismo paisaje, porque la narrativa no es solo
literatura
en función estética (esta es una de sus vertientes, que puede uno preferir o
no),
sino que se construye igualmente con textos documentales, testimonios, memorias
y
crónicas costumbristas, periodismo crítico y de un cuanto hay. En la medida en
que la
vida
colectiva suscita estas manifestaciones culturales, hay que tomarlas en cuenta
para
dar un cuadro íntegro (hasta donde ello sea posible) de la actividad
intelectual y
creadora
del país.
Al
releer estos artículos con vistas a su publicación, me di cuenta de que, en los
primeros
sobre todo, mi deuda con Lukács es grande. No creo que hoy se lea mucho a
este
pensador. Sigo creyendo que es autor de la mayor Estética de orientación
marxista
existente, pues me parece superior a la de Adorno, en extremo obsesiva a mi
ver
(10). Las limitaciones, incluso defectos, de los escritos de Lukács son obvios,
y no
han
dejado de ser señalados por moros y cristianos. Los más relevantes serían el
carácter
normativo de su pensamiento estético y la negación sistemática del aporte de
las
vanguardias. Aun en esto, creo yo, su reflexión consistente y sistemática es
útil. Sin
jugar
demasiado con cosas que son serias, yo diría que es un caso al revés de lo
postulado
por Lenin cuando definía los defectos como prolongación de nuestras
mejores
cualidades. En Lukács, por el contrario, sus virtudes parecen emanar de esos
mismos
defectos reconocidos. Sus dos grandes obras, La novela histórica (1955)
y El
joven
Hegel (1948) pudieran corroborarlo.
Los
otros trabajos tienen menos coherencia teórica y algunos resultan realmente
heteróclitos.
El de Droguett resulta demasiado motivado por la situación post- golpe; el
de
Bolaño es simplemente post.
La
crítica literaria es un arte menor: se lo ha dicho tantas veces hasta el punto
de
convertirse
en un lugar común. Menor, a menudo lo es; y raramente llega a ser un arte
propiamente
tal, salvo tal vez en su vertiente esteticista y en el período de la belle
époque.
En todo caso, lo que siempre he buscado en mis trabajos es que sea por lo
menos
crítica, esto es, que cumpla con el memorable lema, casi eslogan, de Sartre
según
el cual “la función de la crítica es criticar”. Este imperativo crítico se
justifica en
substancia
– objetivamente– en cuanto todo texto literario, en especial cuando es
significativo,
define un campo de tensiones entre expectativas y descontento, entre el
camino
hacia lo mejor y un statu quo signado por lo pésimo. La literatura abre
un
horizonte
de realización humana que toca al crítico percibir, aquilatar e interpretar. En
discordancia
con Vargas Llosa, para quien se trata de un juego de mentiras y verdad,
la
ficción es un díálogo, a veces una lucha cuerpo a cuerpo, entre lo real y lo
inalcanzable,
entre los límites de lo impuesto (la vida individual, ideas de grupo,
momento
histórico, posición social, etc.) y la parábola de su trascendencia temporal.
“El
puñado de oscuridad” que recoge un escritor abre resquicios de luz, se abre
contra
un fondo de luz: de ahí la necesidad y la operación de leer a contraluz… (11).
Al
concluir estas palabras, tomo consciencia de que he cometido dos pecados
graves
en el orden de las letras y del rito académico: mezclar los géneros y caer en
lo
anecdótico.
El primero, “mélanger les genres”, era una falta imperdonable para los
clásicos.
El Padre Olave debe estar revolcándose en su tumba. El otro fue parte de
nuestra
hubris universitaria de antaño, en que el peor estigma de una exposición
consistía
en calificarla de “algo anecdótica” o de “demasiado anecdótica”. Bueno,
confieso
que estas faltas han sido deliberadas, con el fin de no dogmatizar, no
pontificar
ni mucho menos arielizar. Calibán reina hoy en gloria y majestad y todo lo
que
toca lo convierte en áurea basura. Es nuestro Mesías y el Midas sempiterno de
la
crisis.
Viviendo fuera del país, tengo poco que decir sobre el movimiento que ustedes
han
iniciado, salvo admirar que hayan puesto el dedo en la llaga, en la triple llaga de
nuestra
vida nacional, la de la educación, la política y la economía. La gratuidad de
la enseñanza, una de las pocas reales adquisiciones de la tradición
republicana, ha desaparecido ante riquezas que se esfuman en favor de un
grupúsculo de todopoderosos y ante el obstáculo de un sistema electoral que
impide toda posible o real oposición al úkase neoliberal. Un país que se
gobierna por una constitución dictatorial trasviste la democracia y la
convierte en simple continuación de la dictadura por otros medios. Supongo que
el camino que ustedes han emprendido no es fácil y está lleno de dificultades externas e
internas al movimiento, pero está en su mano resolverlas. El llamado que los
dirigentes han hecho al entendimiento intergeneracional es justo y va en la
recta dirección. El movimiento que ustedes conducen va más allá del grupo
particular de estudiantes o de franjas determinadas de edad; afecta y tiene que
ver con grandes mayorías de la sociedad civil, de ahora y de mañana. Es parte,
estoy convencido, de un proyecto de justicia intergeneracional. De jóvenes y de
viejos, digamos…
Pero
corto aquí, porque ya veo que empiezo a agarrar vuelo.
¡Muchas gracias!
***
Nota de Lisarda- Discurso pronunciado por el crítico Jaime Concha en la Universidad Alberto Hurtado al momento de presentar su libro de ensayos Leer a contraluz. Estudios sobre narrativa chilena.
Fuente: http://www.letrasenlinea.cl


No hay comentarios:
Publicar un comentario